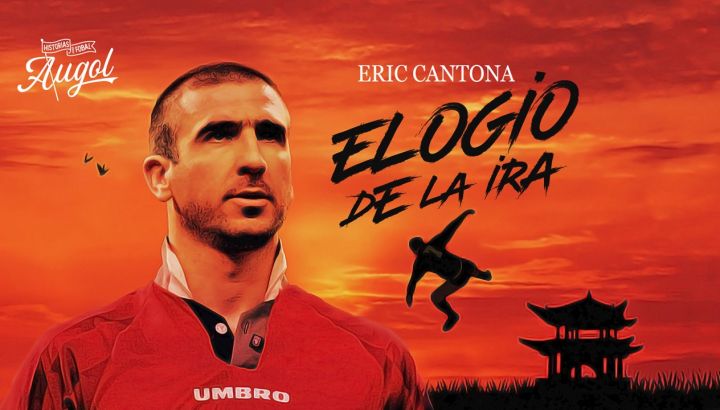“Enojarse es fácil. Pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, por los motivos adecuados, en el momento adecuado, eso no es fácil. Es cosa de sabios”. Aristóteles.
De todas las pasiones que agitan el corazón humano la más inaccesible a los intentos de la razón práctica por dominarla, es la ira. Algunos dirán que el amor le disputa ese privilegio, pero no son sino excesos o resabios de un romanticismo ya en desuso. Es, además, una pasión cuyo ejercicio está siempre justificado en los dioses pero rara vez en los hombres, al punto de ser sancionada como uno de los siete pecados capitales. Al francés Eric Cantoná su carácter irascible le significó ser deplorado por periodistas, tribunales de disciplina, dirigencia e hinchas adversarios. Él, lejos de avergonzarse por ello y amparado en su ética individual, exhibió sus arrestos de furia como el santo su virtud. Y, como nadie, asumió las consecuencias de su convicción.
El francés
Eric Cantoná nació y se crió en Marsella. Es el segundo de tres hijos del matrimonio formado por Albert Cantoná, enfermero y pintor en sus ratos libres; y Eleonore Raurich, costurera. Su abuelo materno era catalán nacido en Martorell y combatió para el Ejército Popular de la República en la guerra civil española. Quienes gustan de las explicaciones fáciles y lineales, no dudarán en atribuir su espíritu rebelde y combativo a esa genealogía, trabajada por la dureza de las calles del puerto de Marsella.
Su niñez estuvo signada por el fútbol y es uno más de los cracks a los que circunstancias fortuitas los sacaron del arco para encontrar su destino como jugador de campo. Su carrera profesional se extendió por trece años entre 1984 y 1997. Jugó 485 partidos, convirtió 185 goles con las camisetas de Auxerre, Martigues, Olympique de Marsella, Girondins, Nimes, en Francia; Leeds y Manchester United en Inglaterra; y la selección gala. Era un delantero fuerte y de gran calidad, pero lo que más destacaba era su personalidad imperativa y su fortaleza mental. Su etapa más gloriosa tuvo lugar en el Manchester United donde se ganó el apodo de “The King”. Era soberbio, en los dos sentidos habituales del término: en ocasiones, después de un gol sólo al alcance de pocos elegidos, se abstenía de gritarlo y se limitaba a pararse y abrir los brazos frente a la tribuna, como si lo acaecido fuera una simple emanación natural de su talento. Su imagen con el cuello levantado de la camiseta es un ícono en Old Trafford.
Para sus compañeros, jugar con él era estar siempre al borde de lo extraordinario: tan pronto resolvía un partido con un pase de prestidigitador como, al cabo de una patada feroz, dejaba el campo de juego en forma unilateral, birlándole al árbitro la potestad de expulsarlo. Consideraba que el fútbol requiere, sobre todo, inteligencia. En una entrevista dijo: “¿Qué es la inteligencia? Para jugar al fútbol al más alto nivel necesitas tener este tipo de inteligencia que no es menos importante que la de un filósofo”.
Su filosofía, al parecer, no buscaba la impasibilidad estoica. Antes bien, permitía y hasta propugnaba la reacción destemplada propia de esos niños terribles de la antigua Grecia, los cínicos. Veamos.
En 1988, el técnico de la selección francesa, Henri Michel, resolvió no convocarlo para un partido amistoso lo que fue evaluado por él como un agravio personal intolerable. “Michel es una bolsa de mierda”, declaró. La Federación Francesa de Fútbol, no opinó lo mismo. Lo apartó del combinado nacional por un año.
En 1989, jugando para el Olympique de Marsella, el técnico decidió sustituirlo en, otra vez, un amistoso. Eric quería seguir jugando y se lo hizo saber quitándose la camiseta y arrojándola al suelo para que tomara nota de su disconformidad. Los dirigentes marselleses, lejos de valorar ese gesto de evidente moderación viniendo de él, lo suspendieron un mes y lo cedieron al Girondins.
Poco después, en el Montpellier, luego de una derrota le arrojó los botines a la cara a un compañero, lo que motivó la secesión del plantel entre los que exigían su expulsión del club y quienes abogaban por su permanencia. El 25 de enero de 1995, cuando ya era figura indiscutida en el United, se cruzó con un inglés llamado Mathew Simmons.
El inglés
La proverbial flema británica nos habla de individuos contenidos, serenos y poco afectos a erupciones pasionales. Como toda generalización, es una simplificación que nos evita el trabajo de registrar y ahondar en las diferencias. Mathew Simmons, londinense hincha del Crystal Palace, se deja subsumir en ella pero en tanto excepción. Desde muy joven encontró en el Partido Nacional Británico y en la organización de extrema derecha, Frente Nacional, la manera de canalizar su racismo y su xenofobia. Era un fascista y un fanático de esas causas despreciables y actuaba como tal.
Apenas salido de su adolescencia, en 1992, asaltó una estación de servicio, cuyo empleado, Lewis Rajanayagam, era para él inapelablemente culpable de haber nacido en Sri Lanka y de exhibir a la luz del día su tez aceitunada. Con su particular sentido de la justicia, Simmons lo molió a palos.
En el año 2006, ya padre de un niño que jugaba en las divisiones infantiles del Fullham, entendió que la decisión adoptada por el entrenador de dejar a su hijo afuera de una convocatoria no había sido acertada. Simmons, entonces, no vio otra alternativa que romperle la cara a trompadas.
Diez años después, volvió a cruzarse en forma casual con ese entrenador y creyó necesario insistir en su proceder: lo escupió, le gritó que era una basura y otra vez lo golpeó. Pero antes, el 25 de enero de 1995, se había cruzado con el francés, Eric Cantoná.
El encuentro
Eric Cantoná, y Mathew Simmons no tenían nada en común. Uno, un astro del fútbol, idolatrado por las masas que veían en él una voluntad que imponía a cada paso sus propias reglas. Otro, una insignificante existencia gris en la que sólo su odio al inmigrante se sustraía de su pavorosa mediocridad. Mutuamente ignorados, nada menos necesario o previsible que su encuentro cara a cara. Ese 25 de enero de 1995 el estadio del Crystal Palace en Selhurst Park fue el módico infinito en que se anudaron esas dos vidas paralelas.
Jugaban el local, del que Simmons era un hincha eternamente frustrado y con evidente propensión a la violencia, y el Manchester United en que Cantoná era el monarca indiscutido. Después de un primer tiempo prescindible, a poco de iniciado el segundo y sin nada que lo preanunciara, Cantoná le pegó al defensor Richard Shaw una patada que cabría llamar descalificadora, si no fuera que califica ajustadamente el carácter tumultuoso del francés.
Antes de la expulsión tuvo tiempo de increpar al juez de línea que había levantado el banderín al ver la falta. Mientras el árbitro enarbolaba la tarjeta roja con cierta afectada teatralidad, Cantoná era encarado por los jugadores rivales que le recriminaban su acción. Su actitud era la de quien ya ha completado su faena y entiende que lo que sigue ya no le incumbe. No respondió a esos embates, ni siquiera cuando alguien le asestó un pelotazo en el estómago. En cambio, se fue con paso parsimonioso, el pecho inflado, el gesto desafiante, y tuvo tiempo para levantarse el cuello de la camiseta a modo de rúbrica.
Sir Alex Ferguson mascaba un chicle eterno y no lo miró cuando pasó a su lado. En tanto, Mathew Simmons, desorbitado, bajaba los once escalones que separaban su grada del nivel del campo, y su vida hasta entonces anodina y gris de su inminente condición de celebridad mediática. A pesar del griterío ensordecedor, lo que dijo fue escuchado por Cantoná. “Andate a Francia con tu puta madre, bastardo” no es un insulto que deje impávido a quien lo recibe y mucho menos a Eric Cantoná, que se dio vuelta e identificó a Simmons.
Y acá cabe una digresión. La relación entre tribunas y jugadores es compleja y no admite lecturas simplificadoras. Los equipos, no las hinchadas, ganan los partidos. Hincha es quien olvida esa verdad durante 90 minutos y procede como si lo que hace desde su lugar de espectador fuera esencial para el desarrollo de lo que sucede en el campo. Dentro de esa lógica particular, no es raro que los gritos y los cantos devengan agresiones de los hinchas a los jugadores. Pilas, radios portátiles, monedas, encendedores, teléfonos móviles son las armas arrojadizas con que el hincha cree hacer justicia por mano propia o vengar afrentas que considera inadmisibles.
El insulto de Mathew, por tanto, puede ser reprochable, pero no es ni inconcebible ni inusual. No es habitual, en cambio, que el futbolista agreda al espectador. Pero Cantoná no era alguien “habitual”, así que luego de identificar a Simmons, corrió hasta él y saltando por encima de los carteles que separan el campo de juego de las plateas, le pegó una patada en el centro del pecho. Antes de que lograran separarlo descargo varios golpes sobre la azorada humanidad de Simmons. El episodio ocupó varios días la tapa de los diarios y no se privaron de opinar al respecto ni políticos, ni periodistas, ni abogados, ni diletantes de toda laya.
Las consecuencias de su efusión de ira fueron rigurosas. El Manchester United lo suspendió hasta el fin de la temporada y le impuso una multa de 25.000 libras. Más severamente, la Asociación del Fútbol, en armonía con la particular ética inglesa que no admite una defección en el individuo pero tolera la explotación y las masacres colectivas, llevó la inhabilitación a ocho meses, agravamiento que fue refrendado por la FIFA.
Fuera de lo deportivo, fue condenado a dos meses de cárcel que devinieron, luego de la apelación, 120 horas de trabajo comunitario en una escuela de Manchester. Mathew Simmons, por su parte, fue proscripto de todos los espectáculos deportivos por un año y su vida pasó a ser un calvario, según dijo, y algo de razón hay en ello. Si hubiera hecho algo de valor o digno de mención, que no fue el caso, habría quedado en el total olvido sepultado por su excluyente condición de “hincha al que pateó Cantoná”.
A pesar de su volcánica personalidad, Cantoná, se dio a reflexionar acerca de su conducta y, pasado el tiempo, hizo públicos la admisión de su error y su arrepentimiento. Sus declaraciones, ya retirado, no dejan dudas al respecto. Preguntado sobre cuál fue su mejor momento en el fútbol, contestó: “Mi preferido es cuando le pegué al hooligan. Patear a un fascista no se saborea todos los días. Me arrepiento de no haberle pegado más fuerte”
Siguiendo a Aristóteles, se había enfurecido con la persona adecuada, por los motivos adecuados y en el momento adecuado. Demasiado benévolo, había errado en la magnitud de su ira.
Texto: Pedro Lespada
Ilustración: Hernán Pagani
 Crisis en San Lorenzo: tras la acefalía, habrá elecciones para una nueva Comisión Directiva Transitoria
Crisis en San Lorenzo: tras la acefalía, habrá elecciones para una nueva Comisión Directiva Transitoria
 Argentinos Juniors puso la mira en un jugador relegado de Boca
Argentinos Juniors puso la mira en un jugador relegado de Boca
 Profundo dolor en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Guayaquil
Profundo dolor en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Guayaquil
 Franco Mastantuono, víctima de críticas en redes sociales: no cumplió con las expectativas y generó disconformidad en el Real Madrid
Franco Mastantuono, víctima de críticas en redes sociales: no cumplió con las expectativas y generó disconformidad en el Real Madrid